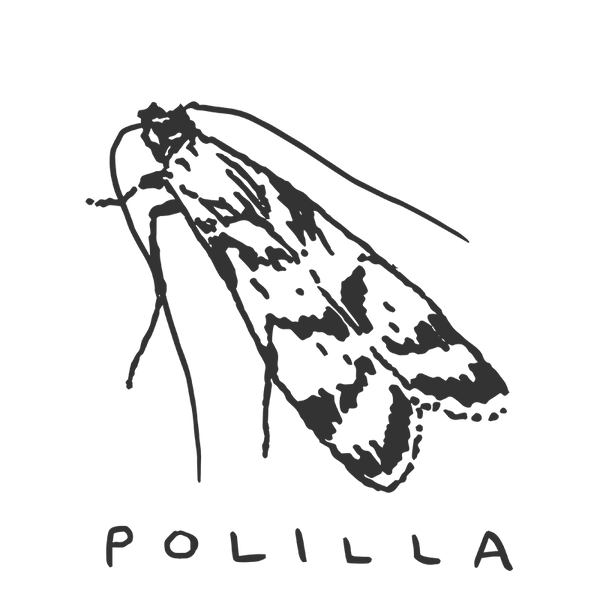Últimxs magxs
Por Luis Fernando Bañuelos

Isaac Newton. G. Bickham, Sr., 1787. Line engraving
En una escena de La mano que cura (Polilla, 2024) de Lina María Parra Ochoa, un padre acompaña a su hija adolescente durante un episodio paralizante de cólicos menstruales. Además de darle una aguapanela caliente y un cojín térmico para aminorar el dolor, Iván intenta distraer a Lina hablándole de Isaac Newton y su obsesión con la alquimia. Para Newton, dice el padre a la protagonista, no había gran diferencia entre «casar» plata y oro para obtener la piedra filosofal y demostrar que el arcoiris se esconde en la luz blanca. Dos siglos y medio después, el filósofo y economista John Maynard Keynes diría que Newton no fue el primer físico moderno sino el último de los magos, el último pensador europeo para quien la tradición de conocimiento hermético podía acompañar sin tensiones al conocimiento empírico y lógico de la ciencia. Al final de la escena, en un gesto que ni él mismo puede explicarse, Iván coloca su mano sobre el vientre de su hija y murmura la frase que da título a la novela. El ingeniero y científico Iván explica entonces, sin que esté claro qué tanto bromea: «Es que yo también soy mago, hijita».
Hay una clara relevancia temática en esta anécdota para La mano que cura, una novela sobre la hija de dos brujas y un científico. El científico es Iván; las brujas son una mujer del pueblo antioqueño de Heliconia llamada Soledad y Ana Gregoria, afrocolombiana errante que da clases en el pueblo y acoge a Sole como su aprendiz tras ver en ella una cercanía especial con «los poderes» que habitan la vida y la materia. Si el fundador de la mecánica clásica era un iniciado que creía en la transmutación de la materia y la energía vital de los metales, la síntesis que representan la protagonista y su peculiar línea familiar no sería un proyecto imposible sino una restauración, el regreso de un recuerdo hace mucho enterrado.
¿Será relevante, entonces, que uno de los recursos narrativos centrales de La mano que cura es el recuerdo recuperado? Los eventos que disparan la narración son la muerte de Iván y la invasión de moscas, hongos, miasmas y sombras inexplicables que toma la casa familiar durante el luto. Casi inmediatamente, Lina identifica estas señales como un regreso, las re-conoce en vez de descubrirlas (la línea inicial de la novela es «Lo de las moscas ya había pasado antes»). Mientras se adentra en un mundo extraño, con ánimas y conjuros de invisibilidad, ese mundo invade también su pasado. Los poderes que inicialmente parecieron irrumpir en su vida junto con el duelo resultan haber estado siempre ahí, operando en la periferia de su consciencia, en eventos extraños, amuletos, frases inexplicables. La ocupación sobrenatural de la casa es como un hilito suelto que Lina jala para descubrir que ese mundo otro acompañó cada momento de su vida.
Quienes hayan pasado por el incierto laberinto del psicoanálisis tal vez reconozcan esa forma particular del asombro que nos asalta cuando descubrimos algo que siempre supimos, el shock de reconocer que llevamos años conviviendo con lo incomprensible; no era que no lo supiéramos, sino que habíamos aprendido a no mirarlo. El reto y ambición formal de la primera novela de Parra Ochoa es ese: cómo hablar de un proceso de descubrimiento en que cada detalle sobre la historia personal y familiar es sorprendente y a la vez noticia vieja. El padre cuya muerte pone la novela en movimiento, hay que aclarar, no es el patriarca tiránico y represor que acecha en los textos clásicos de la teoría psicoanalítica, cuya muerte deja tras de sí un desorden pesadillesco y una libertad vertiginosa. Iván es cariñoso, noble, atento, si bien motivado por un deseo desmedido de saberlo y ordenarlo todo. La tarea de Lina, por tanto, es mucho más fina que la de Edipo —esto no es Hamlet, Succession, ni Los años falsos—: es limpiar la casa, dispersar las sombras que se acumularon en sus pasillos.
La discordancia central del matrimonio de Iván y Soledad es el choque entre el afán de conocimiento absoluto de él y el medio fantástico, impermeable a la razón del que participa Soledad. El arreglo al que llegan es que Soledad pretenderá ante Iván que su vida y sus acciones siguen las leyes de la física, e Iván pretenderá que ignora las transgresiones de Soledad. Bajo este acuerdo de simulación se desarrolla su vida familiar, bajo esa simulación crece Lina y se construye como sujeto. El mapeo de estas sutiles dinámicas familiares me parece uno de los mayores logros de la novela.
Como la he descrito hasta ahora, La mano que cura puede sonar a novela realista con elementos autoficcionales. No lo es. Esta es una novela de brujas. En ella se hacen narraciones extensas de rituales y apariciones en que no se rompe el estilo directo y ágil con que se tratan los episodios realistas de la novela. Parra Ochoa ha repetido en distintas entrevistas que los trabajos y conjuros que retrata fueron inventados por ella, pero se inspiran en prácticas populares latinoamericanas que ha investigado y enseñado en contextos para-académicos. Las brujas de La mano que cura no ejercen una magia limpia, estética, ni moral: profanan tumbas, roban semen, se cubren de sangre y lodo, torturan animales. Tampoco es una brujería ambigua, en que todas sus intervenciones tienen una segunda explicación «natural». Aquí las brujas de verdad se vuelven invisibles, de verdad reciben mensajes de ultratumba, de verdad convocan ánimas. Parte del proyecto estético —y político— de la novela es narrar esta brujería sin blanquearla y hacerla Instagram-friendly, sin rubricarla como abyecta y maligna, y sin reducirla a una cuestión de creencia y perspectiva. En resumen, Parra Ochoa busca escribir una brujería que no sea fácilmente legible, que no podamos interpretar usando moldes genéricos (¿es horror? ¿es realismo mágico? ¿fantasía?) o morales (¿es este conjuro bueno? ¿son feministas estas brujas? ¿se están apropiando de conocimientos ancestrales afrocolombianos?).
Enfocada de esta manera, esta es una novela sobre la herencia y la transmisión de saberes. Ana Gregoria educa a Soledad, y ella a su vez transmite parte de su conocimiento a su hija, hasta que Iván muere y Lina debe buscar a la maestra de su madre para completar su iniciación. El magisterio de Ana Gregoria está lleno de anacronismos y evidencias de que el presente no acepta fácilmente sus enseñanzas. Los conjuros que comunica a Lina requieren sogas de ahorcado, puñales de muerto, herraduras de caballo encontrado, patas de gallo bravo y tierra de cajón de muerto, y la novela recalca la dificultad de encontrar estos objetos, su cualidad de ruinas o residuos de un mundo de prácticas y objetos ya extinto. La preocupación sobre el envejecimiento de ciertos saberes tradicionales, que dependen de personas y objetos en proceso de desaparecer, recorre la narración. No es gratuito que Soledad sea incapaz de entrenar a Lina y que sea Ana Gregoria quien deba terminar de hacerlo. La historia, el tiempo, no pasan en vano, revivir el pasado tal cual fue es imposible: esta novela no nos deja olvidarlo.
Ahora: como en toda buena novela moderna, las escenas de La mano que cura están narradas desde la perspectiva de algún personaje (a veces en primera, otras en tercera persona). Por lo tanto, el tono de estas escenas, los detalles que se enfocan y las palabras concretas que se usan para contarlas tienen una doble función: son elecciones estéticas de la narración, y también son información psicológica sobre el personaje a través de cuya consciencia presenciamos estas escenas: un ritual sangriento narrado con tranquilidad implica un personaje que puede experimentarlo o narrarlo tranquilamente. La parsimonia con que los personajes narran algunos de los eventos más terribles de la novela es necesaria para el tono buscado, pero conlleva además un aplanamiento del rango psicológico de los personajes, un alisamiento de las fricciones entre el sentido común de una edad científica y la creencia en fuerzas sobrenaturales. Particularmente en los casos de Lina e Iván, los mayores racionalistas de la familia, puede ser inverosímil la rapidez con que ambos reconcilian los eventos inexplicables que atestiguan con su visión desencantada y racional del mundo. Como si esta visión moderna no dependiera de la exclusión sistemática, forzosa, continua de todo lo que la razón y la evidencia no pueden explicar. Como si hubiera sido una coincidencia y no una necesidad histórica que Newton fuera el último mago. La novela menciona esta fricción («con el tiempo y la terquedad los ojos de la gente se quedan cerrados y no hay manera de abrirlos», dice Soledad en un punto), pero no necesariamente la incorpora como elemento de la trama.
En una entrevista, Parra Ochoa dijo que ella quería escribir una novela sobre brujas, y que la muerte del padre como detonante le vino después, casi como excusa. La elección del luto como marco de la historia me parece algo más que una conveniencia narrativa, ya que dispara la historia bajo el signo de la escatología, en su sentido rigurosamente etimológico: la palabra o el pensamiento sobre las últimas cosas. Hay muy pocas diferencias entre lo que pueden decir ciencia, filosofía, misticismo cuando toca hablar sobre el Fin, sea el de la vida individual, el de la Historia, o el del Universo entero. Por eso Iván y Ana Gregoria, con todas sus diferencias, describen sus últimos momentos de la misma manera: como estar perdidos lejos de sus cuerpos, en un laberinto del que no saben volver. Por eso al morir ambos, dejan tras de sí un montón de conocimientos y legados difíciles de reactivar, sean enciclopedias de los años setenta o rituales de fertilidad.
La novela brilla cuando alcanza este registro. Por ejemplo, en sus páginas finales, que incluyen una fantasía sublime de disolución individual y regreso a lo orgánico que sólo tiene punto de comparación en nuestra tradición en el final de La amortajada (1938) de María Luisa Bombal. Tal vez sea apropiado cerrar esta reseña con un fragmento de esta visión:
…y veré el viento como si fuera agua y la tierra como si fuera el cielo por la noche llena de cosas vivas. Todo estará lleno de cosas vivas que yo sentiré y reconoceré. Podré escuchar mi pelo crecer en mi cabeza, escuchar mi sangre moverse por mis venas. Entonces caminaré por el monte y todo será tan distinto que alcanzaré a sentir que los poderes me calientan las manos, que, como en mi cuerpo ya no estaré yo, podré ser muchas otras cosas y meterme y salir de cosas y ser yarumo o zarigüeya o lagartija o barranquero o arena o lodo o piedra que guía el camino del agua o agua de la quebrada…